Ya podemos disfrutar de un nuevo libro de Adrián Paenza. Este ejemplar, publicado por Editorial Sudamericana, cuenta con el inconfundible toque del autor, y, como siempre, lo puedes descargar gratuitamente.
Antes del prólogo el autor afirma:
¡Todo es matemática! Máquinas tragamonedas, claves secretas, laberintos,
puentes flexibles y moscas que vuelan rápido como trenes.
Si uno pregunta la solución de un problema, el conocimiento NO permanece.
Es como si uno lo hubiera pedido prestado.
En cambio, si lo piensa uno, es como haberlo adquirido para siempre.
A continuación... uno de los capítulos para que se te vaya abriendo el apetito:
No sé
Es curiosa la dificultad que tenemos los humanos para decir “no sé, no entiendo”.
Y es curioso también cómo se va modificando a lo largo de los años, porque los niños no tienen dificultades en preguntar “¿por qué el cielo es azul?” o “¿por qué mi hermanito tiene ‘pitito’ y
yo no?” o “¿por qué gritaban ustedes dos ayer por la noche?” o “¿por qué el agua moja y el fuego quema y la electricidad ‘dapatadas’?”. Y siguen los porqué.
En todo caso, a lo que aspiro es que concuerde conmigo en que los niños no tienen dificultades ni coflictos en cuestionar todo. Y cuando digo “todo”, quiero decir “¡todo!”.
Pero a medida que el tiempo pasa empiezan los rubores, los temores y uno ya no se siente tan cómodo cuando se exhibe falible o ignorante. La cultura se va filtrando por todas partes y las
reglas empiezan a encorsetar.
Uno se empieza a sentir incómodo cuando no entiende algo.
Y la sociedad se ocupa de remarcarlo todo el tiempo:
“¿Cómo?, ¿no entendés?”
“¿No sabías que era así?”
“¿Dónde estabas metido, en una burbuja?”
“¡Es medio tonto, no entiende nada!”
O los más agraviantes aún:
“El ascensor no le llega hasta el último piso.”
“No es el cuchillo más ai lado del cajón.”
“Le faltan algunos jugadores.”
Los ejemplos abundan. En el colegio uno solamente hace las preguntas que se supone que puede hacer. Pero si uno tiene preguntas que no se corresponden ni con el tema, ni con la hora, ni con la materia ni son las esperables por el docente, entonces son derivadas o dejadas para otros momentos.
Es decir, ir a la escuela es imprescindible —obvio— pero claramente la escuela dejó de ser la única fuente de información (y la más consistente), como lo fue en un pasado no muy lejano. Y
por eso creo que en algún momento habrá que re-pensarla. No dudo del valor INMENSO que tiene, pero requiere de adaptaciones rápidas a las nuevas realidades. Y no me refiero solamente a modificar los programas de estudio, sino a revisar las técnicas de educación que seguimos usando.
Durante muchos años, salvo a través de los padres, no había otra referencia más importante y fuente de conocimiento que ir al colegio. Sin embargo, las condiciones han cambiado mucho.
Ahora, los medios electrónicos no están solamente reducidos a la radio y la televisión. Y no es que hoy los colegios sean prescindibles —todavía— , pero me refiero a la unicidad y posición de
privilegio que tuvieron durante más de medio siglo.
Hoy ya no. Internet, correos electrónicos, mensajes de texto, Skype, Twitter, Facebook, teléfonos inteligentes, Blackberries, IPhones, IPods, IPads y demás han reemplazado y ocupado esos lugares de preponderancia, o por lo menos están en franca competencia.
Perdón la digresión, pero no pude evitarla.
Sigo: todavía la sociedad, en forma implícita o explícita, condena el decir “no sé”. Siempre sostuve que la matemática que se enseña infunde miedo entre los jóvenes, especialmente en los colegios, aunque también sucede en las casas de esos mismos jóvenes por el problema que tuvieron/tienen los propios padres de esos chicos.
Pero el otro día, en una entrevista, me propusieron que pensara si lo mismo no pasa con Lengua o Historia. Y creo que no, que no es lo mismo. Me explico: ningún niño siente que es inferior si no entiende algo de Historia o de Lengua. Lo siente, sí, cuando se trata de Matemática. Allí no hay alternativa. Si uno entiende, es un “bocho” y tiene patente de inteligente, “nerd” o algo equivalente. Es más, a ese niño le están permitidas ciertas licencias
que los otros no tienen. Y eso porque le va bien en matemática.
Y son pocos. Digo, son pocos los niños a los cuales les va bien, con todo lo que eso conlleva como carga por parte de los adultos.
“Le va bien.” ¿Suena raro, no? ¿Qué querrá decir que “le va bien”? Ese niño, quizás, puede preguntar. Nadie lo va a considerar mal si cuestiona lo que pasa alrededor “porque le va bien en Matemática”. No es lo mismo que le vaya bien en Lengua o en Historia o en Geografía. Eso no, porque eso se aprende, se estudia, es cuestión de dedicarle tiempo. Con la matemática parece que eso no pasa. Es decir, la percepción generalizada que la sociedad tiene (al menos de acuerdo con mi experiencia) es que hay gente dotada y otra que no. Los dotados no necesitan mucho esfuerzo, entienden y listo. Y los otros, la gran mayoría, no importa cuánto tiempo le dediquen, o cuanto esfuerzo estén dispuestos a ofrecer, no hay caso. Algo así como que “lo que natura non da, Salamanca non presta”, con toda la brutalidad que esta frase implica Aquí, un breve paréntesis. El arte presenta también otro ángulo interesante. Si un niño tiene algunas condiciones que lo destacan en la pintura o en la música, por poner algunos ejemplos, entonces sí, ese niño está bien. Se lo acepta como “raro” (o “rara”) y puede hacer preguntas. Pero la media, la mayoría de los chicos, no. No está bien visto. Si uno pregunta, es porque no entiende o no sabe, y no queda bien exponerse como ignorante de algo. Parece como que generara vergüenza, propia y ajena.¿Por qué? ¿Por qué se supone que uno no puede preguntar?
¿Por qué se supone que uno tiene que entender aunque uno no entienda? ¿Por qué está mal volver a preguntar algo que se supone que uno sabía pero que se olvidó? ¿Por qué? ¿Por qué no aceptar que vivimos constantemente sumergidos en una duda?
¿Por qué no valorar la duda como motor del aprendizaje, del conocimiento?
En todo caso, pareciera que sólo aquellos que tienen la seguridad de que nada les va a pasar son los que pueden cuestionar sin sentirse minimizados o disminuidos ante los ojos del interlocutor.
Y aquí es donde conviene detenerse. Si se trata de conseguir seguridad, uno podría decir “¿seguridad de qué?”. Seguridad de que nadie lo va a considerar a uno un idiota, o un tonto. O están también aquellos a quienes no les importa tanto el qué dirán.
Pero son los menos. La sociedad parece sólo valorar “el gran conocimiento”, la cultura enciclopedista. Algo así como la cultura de ser un gran diccionario o una enciclopedia que camina. Una sociedad que discute a la creatividad, a aquel que se sale del molde, a aquel que
pregunta todo el tiempo, aquel que dice “no sé”, “no entiendo”. Yo creo que uno debería tratar de estimular la prueba y el error. O, mejor dicho, de estimular que el joven pruebe y pruebe que pregunte y pregunte, y que busque él/ella la vuelta para ver si le sale o si entiende lo que en apariencia le resulta inaccesible.
Sobre todo invito a los adultos a que nos asociemos a la búsqueda con ellos, a mostrarnos tan falibles como ellos, sobre todo porque SOMOS tan falibles como ellos, y no estaría mal mostrarnos tan apasionados por entender como ellos, tan curiosos como ellos.
En definitiva, el saber es algo inasible, difícil de definir. Y perecedero, salvo que uno lo riegue todos los días. ¿Qué quiere decir saber algo? Una persona puede saber cuáles son todos los
pasos para conducir un auto, pero eso no significa que sepa manejar. Un cirujano, no bien egresa de la facultad de medicina, puede creer que sabe lo que tiene que hacer. De allí a poder
operar, hay un trecho largo.
Por eso, el único camino es la pregunta, la duda y el reconocimiento constante del “no sé, no sé cómo se hace; no entiendo; explicámelo de nuevo”.
Y eso es lo que creo que nos falta como sociedad: seguir como cuando éramos niños, sin pruritos ni pudores. Era el momento en el que no saber era visto como una virtud, aceptado por los adultos por la ingenuidad que contenía y porque la película estaba virgen y estaba todo por entender. Quizás uno llegue a la conclusión de que en esencia conoce poco y de muy poquitas cosas, pero la maravilla de la vida pasa por el desafío de descubrir. Y de poder decir “no sé, no entiendo”.
Por cierto, por si no conoces el resto de libros de Adrián Paenza, a continuación te dejo los enlaces:
¿Qué haces todavía aquí? ¡El libro del Dr. Adrián Paenza te espera!





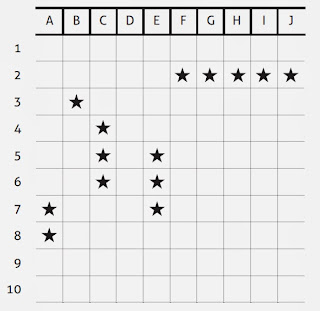
 Por Adrián Paenza
Por Adrián Paenza


